I
Fray Luis de León es un poeta clásico por la medida y claridad de su discurso. Así se nos presenta en la oda «A la vida retirada», que, como proemio de las poesías del agustino, nos advierte de sus temas y estética. En el diseño analítico de dicha oda, el maestro salmanticense fija desde la primera estrofa los parámetros de su materia moral, teológica y, principalmente, lírica:
¡Qué descansada vida,
la del que huye el mundanal ruido
y sigue la escondida senda
por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!
Esta lira lira define el deseo del enunciante de una vida en rechazo del desasosiego de la sociedad, donde se contempla el bien moral e intelectual como senda hacia la plenitud espiritual. Pero, clásico, el estilo de fray Luis es conciso, y busca condensar ideas (sin hacerse misterioso) aprovechando los detalles semánticos de las palabras que escoge. Por eso, cuando define la vida que desea como «descansada», no designa solo el reposo feliz, como tradicionalmente estilaba el beatus ille. Quiere que la palabra se entienda desde su raíz verbal (como derivación morfológica), por lo que su anhelo se presenta como el momento en el que el hombre podrá reponerse, por fin, de la violencia del mundo, tras una esforzada lucha por huir del naufragio (léanse las odas XIV y XXI). Y es, por lo tanto, un sosiego mejor. En «A la vida retirada», el adjetivo «descansada» funge de previsualización narrativa y plantea una meta, el «huerto», íntimamente ligada al camino anterior (la selección léxica responde a esa focalización: «senda», «huye»). La intensidad de la poesía luisiana reside en ese drama humano, que desdeña presentar un «huerto» maniqueo, delicia exenta de tensión histórica.
II
Cuando se analiza la naturaleza del anhelo luisiano, la crítica divide sus dimensiones y pone los énfasis que mejor le parecen (incluso hay quien, en clave romántica, lee en el «huerto» una metáfora de la escritura personal). De estas lecturas, la más justa lo define como deseo de búsqueda intelectual, de los «sabios» (se compara con la recusatio de la oda I, 1 de Horacio). Sin embargo, no puede desligarse ese querido saber de su finalidad espiritual, especialmente porque el mismo autor las reúne con claridad (según su carácter clásico):
El tiempo nos convida
a los estudios nobles, y la fama,
Grial, a la subida
del sacro monte llama,
do no podrá subir la postrer llama. (Oda «A Juan del Grial»)
Se trata de la sapiencia judeocristiana, donde el saber conduce a la capacidad de elección que permite el obrar recto. Y esto tiene un valor autobiográfico (lírico, si se le quiere ver desde la antigua teoría de géneros). No olvidemos que la investigación filológica de fray Luis sobre las Escrituras traza un camino ascensional desde la letra humana hacia la interpretación teológica.

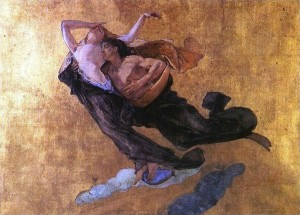
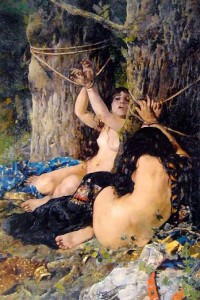

 Los contenidos de esta web están sujetos a una licencia
Los contenidos de esta web están sujetos a una licencia